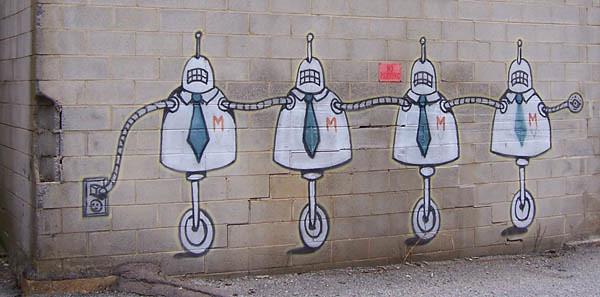[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”El respeto y el civismo son los enemigos de la libertad de expresión: no se puede legislar para los sentimientos de la gente”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Un cartel de “Je suis Charlie” en una vigilia por los periodistas asesinados en el atentado de Charlie Hebdo en Francia, 2015, Valentina Calà/Flickr
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
«Es evidente que el antiguo equilibro entre la libre expresión y el respeto por los sentimientos de los demás se hace cada vez más insostenible», se lamentaba Simon Jenkins, «pope» del columnismo, en el Sunday Times. Se refería a la polémica, por entonces en plena ebullición, sobre la tira cómica que publicó el periódico danés Jyllands-Posten parodiando al profeta Mahoma. «No puede haber mejor defensa de la libertad de expresión que frenar sus excesos y respetar su cortesía», concluía Jenkins.
Un año más tarde, la revista satírica francesa Charlie Hebdo y su director eran procesados en un caso llevado a los tribunales por dos organizaciones musulmanas, que denunciaban una agresión pública contra un grupo de personas a causa de su religión («injure stigmatisant un groupe de personnes à raison de sa religion»). La revista había reproducido aquellas tiras cómicas e incluido una de su propia cosecha en la cubierta. En marzo de 2007, el tribunal falló a favor de Charlie Hebdo y desestimó la denuncia de las organizaciones musulmanas.
Jenkins es la voz de la moderación y el civismo. Libertario declarado en cuestiones de reformas de leyes que van desde la homosexualidad hasta la caza del zorro, su visión es que una sociedad justa ha de esforzarse por mantener valores en equilibrio, en lugar de perseguir exigencias de absolutismo por un lado a costa del otro. Su análogo estadounidense podría ser la escritora KA Dilday. Acerca del caso de Charlie Hebdo, Dilday declaraba en la web de openDemocracy no considerarse «ferviente partidaria de controlar qué puede expresarse y qué no». Sí ve, sin embargo, «cierto sentido de la justicia» en procesos como el mencionado arriba. Al fin y al cabo, son un modo efectivo de estimular el debate y llamar la atención sobre querellas, si bien en un sentido que los «guerreros-filósofos» franceses, defensores del término, no reconocen.
La voz de la moderación, el civismo y el equilibrio es, en resumen, políticamente tóxica. Fabrica el falso supuesto de que ser considerados con los sentimientos de los demás —una virtud en los asuntos privados— es de la incumbencia de las políticas públicas. Esta idea ha de rechazarse frontalmente cuanto antes.
El conflicto entre las sensibilidades religiosas y la libertad de publicación proviene de mucho antes que el asunto de las caricaturas danesas. No obstante, en la política y sociedad británica, los principales denunciantes hasta la década de 1990 eran cristianos ortodoxos que ponían de manifiesto su preocupación por la erosión generalizada de las buenas costumbres. En 1977, Mary Whitehouse, en nombre de la National Viewers’ and Listeners’ Association, ganó una sonada victoria legal en una acción judicial contra el periódico Gay News. El objeto de su repulsa era un poema en el que Jesús salía representado como un homosexual promiscuo; según ella, una calumnia blasfema contra la fe cristiana. Incluso en aquel entonces, la opinión general vio la condena como un caso de idiosincrasia jurídica y anacronismo social. De haber defendido su denuncia como una querella por perjuicios a los sentimientos de los creyentes cristianos, no habría tenido ningún recurso legal y lo más seguro es que hubiera sido ignorada por la opinión general. Sin embargo, habría estado adelantándose a una noción que en las últimas dos décadas se ha convertido no solo en habitual en esos mismos círculos, sino casi axiomáticos entre algunos de ellos.
Más de una década más tarde, el ayatolá Jomeini emitía una fetua llamando al asesinato de un ciudadano británico, Salman Rushdie, por escribir una novela. Los líderes musulmanes del subcontinente indio ya habían condenado el libro, Los versos satánicos, por contener insultos al Islam. La fetua puso el asunto en el centro de la política internacional. Fue entonces cuando emergió un discurso distintivo en el debate occidental.
Como es el caso con muchos acontecimientos de la historia política reciente de Reino Unido, una de las fuentes más informativas —a menudo sin quererlo— son los voluminosos diarios editados del ex ministro del gobierno Tony Benn. En su entrada del día 15 de febrero de 1989, Benn describe un debate sobre el caso de Rushdie en una reunión del equipo de campaña de los diputados laboristas de izquierda. Algunas de las respuestas que recoge, si bien plagadas de clichés, son claramente reconocibles como consignas tradicionales de la política radical: «Mildred Gordon [antigua trotskista que se hizo diputada cumplidos los 60] dijo que todos los fundamentalistas y todas las iglesias instituidas son enemigos de los trabajadores y el pueblo». Pero Benn pasa después a Bernie Grant, diputado por Tottenham, ya fallecido, a menudo señalado —erróneamente— como uno de los primeros diputados negros de Reino Unido. Benn declara: «Bernie Grant seguía interrumpiendo, diciendo que los blancos querían imponer sus valores sobre el mundo. La Cámara de los Comunes no debería atacar a otras culturas. No estaba de acuerdo con los musulmanes de Irán, pero apoyaba su derecho a vivir sus vidas como quieran. Sostenía que para los negros había problemas más graves que la quema de libros».
La idea de que la libertad de expresión es una imposición etnocentrista sobre otras culturas, hacia la cual una política verdaderamente igualitaria extendería su respeto, se ha desarrollado enormemente desde entonces, de un modo menos crudo y populista. La forma descafeinada de ese principio es que una cultura fundada en ideas compartidas libremente ha de refrenarse ante las sensibilidades de los demás. En palabras del erudito islámico Tariq Ramadan: «En lugar de obsesionarnos con leyes y derechos —acercándonos a un derecho tiránico a decir cualquier cosa—, quizá sería más prudente llamar a todos los ciudadanos a ejercer su derecho a la libertad de expresión de forma responsable y tener en cuenta las diversas sensibilidades que componen nuestras sociedades modernas y plurales».
Sentimientos como este se afianzaron a cuenta de lo de Rushdie, y han demostrado ser un componente duradero de nuestra cultura política. En 1990, un año después de la fetua, Rushdie escribió: «Siento como si me hubieran arrojado, como Alicia, a un mundo más allá del espejo, en el que el sinsentido es el único sentido disponible. Y me pregunto si alguna vez seré capaz de salir».
Los líderes de occidente son expertos en hablar desde ese sentido que menciona. El primer presidente Bush respondió audazmente, una semana después de la emisión de la fetua, que la amenaza de asesinato era «profundamente ofensiva». El gobierno japonés declaró con ansiedad que «mencionar y promover el asesinato no es algo digno de alabanza». El Gran Rabino de Reino Unido, el Dr Immanuel Jakobovits, observó con evidente imparcialidad, pero genuina estupidez rayando en la crueldad: «Tanto el Sr Rushdie como el Ayatolá han abusado de la libertad de expresión».
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Analizando estas sentencias, el escritor Jonathan Rauch, en su libro de 1993 Kindly Inquisitors (del cual extraigo las citas), identificó la tendencia, entre los intelectuales de occidente, de repudiar la sentencia pero no la idea de que Rushdie había cometido un crimen: «Si seguimos por este camino, significa que aceptamos el veredicto de Jomeini y simplemente le estamos regateando la sentencia. Si la obedecemos, aceptamos que en principio lo que ofende debería reprimirse, y lo que hacemos es discutir qué ofende y qué no… eso sí es ofensivo».
Este es el elemento ausente en el debate sobre el alcance y la regulación de la expresión. La idea de que expresarse con libertad, si bien es importante, ha estar en equilibrio con evitar la ofensa es petición de principio, ya que da por sentado que la ofensa es algo que ha de evitarse. La libertad de expresión, en efecto, hiere, pero no hay nada de malo en ello. El conocimiento avanza gracias a la destrucción de malas ideas. La burla y el escarnio se cuentan entre las herramientas más poderosas de ese proceso. Tomemos por ejemplo Cándido de Voltaire, o los escritos de H.L. Mencken sobre el caso del juicio de Scopes, saturados de desprecio por los oscurantistas religiosos que se oponían a la enseñanza de la evolución en las escuelas de Tennessee.
Es inevitable que se ofendan quienes ven a otros mofarse de sus más profundas convicciones, y es posible —aunque no obligatorio, y se da el caso de que no sale de mí— extenderles simpatía y compasión. Pero no tienen derecho a protección, mucho menos compensación, en la esfera pública, por muy groseros y repugnantes que sean los sentimientos expresados. Una sociedad libre no legisla en el reino de las creencias; por ende, no debe ocuparse tampoco del estado de las sensibilidades de sus ciudadanos. Si lo hiciera, no habría en principio ningún límite a los poderes del estado, ni siquiera en el ámbito privado del pensar y el sentir.
No le ha ayudado al debate —si acaso lo ha empañado aún más— un uso impreciso de la palabra «respeto». Si se trata de una mera metáfora del libre ejercicio de la libertad religiosa y política, entonces es un principio incuestionable, pero también un uso redundante y poco claro. El respeto por las ideas y aquellos que se aferran a ellas es otra historia. Las ideas no tienen derecho a nuestro respeto; se ganan el respeto según su capacidad de hacer frente a las críticas. Incluso algunos fervientes defensores de la libertad titubean en este punto. El activista pro derechos humanos Peter Tatchell escribió hace poco acerca de un debate televisivo particularmente sesgado: «Hasta los musulmanes supuestamente moderados del programa de anoche exudaban un tufillo a hipocresía. Ibrahim Mogra, del Consejo Musulmán Británico (MCB), dijo: ‘No queremos imponerle nuestro modo de vida a nadie. Lo único que queremos es vivir en el respeto mutuo’. Nobles sentimientos. Una pena que no sea la realidad». Resulta que exigir respeto no es un noble sentimiento. Es, como mucho, una cualidad que se obtiene a través de la robustez intelectual de las ideas de uno en la arena pública.
Un añadido más que complica el debate es un retorno —uno bastante oportunista, por cierto—, al concepto de las costumbres y su subclase, los tabús. En diciembre de 2006, el régimen teocrático iraní organizó una conferencia en la que negaban el Holocausto, al parecer, como un gesto de represalia por la caricatura danesa. Se da la casualidad de que participé en un debate en Londres al mes siguiente con un representante del Consejo Musulmán Británico, Inayat Bunglawala, que trató las dos provocaciones como análogas de forma explícita. No había «necesidad», decía, de montar la conferencia, un malentendido total de las bases de la objeción. La negación del Holocausto está mal, no porque sea ofensivo, sino porque es falso. Es una hipótesis especulativa que puede mantenerse de forma coherente solo si se ignoran o falsifican pruebas históricas. Hay leyes en algunos países europeos contra estas forma de antisemitismo, y son desacertadas y dañinas por motivos similares a los que he expresado. La labor de exponer la falsedad de las afirmaciones de los negacionistas del Holocausto corresponde a historiadores competentes, no a los abogados. La calidad de ofensivo es irrelevante a la cuestión.
Aparte, se da una cuestión de pragmática. Si quienes tienen profundas convicciones ven que reciben compensación cuando alguien hiere sus sentimientos, estarán a la caza del sufrimiento mental. Cuando un grupo lo consiga, otros percibirán el incentivo para confeccionar exigencias comparables. En Birmingham, hace dos años, unos manifestantes forzaron el cierre de una obra de teatro, Behzti, de Gurpeet Kaur Bhatti, que describía el maltrato que sufrían las mujeres sij por parte de hombres de su misma religión. Con inepta jocosidad a la par que concisión, un corresponsal de la BBC informaba: «Si tuviéramos que escribir una sinopsis teatral para lo que Birmingham acaba de presenciar con Behzti, podríamos hacerlo en ocho palabras: ‘obra ofende a comunidad, comunidad protesta, obra cancelada’».
Los activistas de un grupo de presión llamado Christian Voice, entonces —lejos de ser una coincidencia—, insistieron en sus exigencias particulares. El espectáculo en vivo Jerry Springer: The Opera se enfrentó a protestas y amenazas de acción judicial por blasfemia cuando se retransmitió por la BBC en 2005 y de nuevo cuando comenzó su gira en 2006. «Puedo decir con convicción que el espectáculo es extremadamente vulgar, ofensivo y blasfemo», escribía el director de la organización en una carta a los teatros, instándolos a que cancelasen las funciones. Y, dado el precedente, ¿por qué no habría de exigir tal cosa?
En un intento por explicar el asunto de Behzti a sus lectores franceses, la corresponsal de Libération en Londres, Anès Poirier, escribía: «Dans une situation pareille, on attend d’un gouvernement qu’il défende l’auteur menacé». Advirtió que la ministra del gobierno británico responsable de relaciones comunitarias, Fiona McTaggart, hizo precisamente lo contrario. Más bien, McTaggart recibió de buena gana la calma que sucedió a la cancelación de la obra de teatro. A menudo nos hace falta un observador externo para apreciar verdaderamente la corrupción de nuestra propia cultura política.
Este malestar suele ser el resultado de reconocer el deber de respetar un derecho. Respetar las creencias y los sentimientos de otros es una afectación letal de las políticas públicas. Es fácil representar la libertad de expresión como proclive a causar perjuicios, precisamente porque es la verdad. El marco legal que parte de ello es contrario a la lógica, pero esencial: no hay que hacer nada. La defensa de una sociedad libre pasa por no tomar posiciones sobre lo que sale de ella, e insistir, en su lugar, en la integridad de sus procedimientos.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Oliver Kamm es autor y columnista para The Times
This article originally appeared in the summer 2007 issue of Index on Censorship magazine
Traducción de Arrate Hidalgo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”What New Labour did for free speech” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2007%2F06%2Fwhat-new-labour-did-for-free-speech%2F|||”][vc_column_text]Index takes a critical look at the health of free speech in the UK on New Labour’s tenth birthday in power. New restrictions on what you can say — and where you can say it — mean we have to mind our language more than we used to. Has the UK become a less tolerant society? How much has been sacrificed in the name of national security? Leading commentators examine the defining influences of the decade on free speech in the UK and assess how far new Labour has delivered on its promises to introduce more open government.
With: Alistair Beaton; A C Grayling; Peter Wright[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”89177″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2007/06/what-new-labour-did-for-free-speech/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.
Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.
Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.
![]() SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]